El narcisismo constituye un modo particular de identificarse y vincularse que puede resultar muy destructivo para quienes lo padecen y para quienes se ven implicados en sus dinámicas. En las relaciones, puede manifestarse como falta de empatía, necesidad constante de admiración y tendencia a manipular o desvalorizar al otro.
Desde fuera, la persona narcisista parece segura, carismática y dominante; pero detrás de la aparente grandiosidad se esconde un yo frágil, profundamente dependiente de la valoración externa y cuya herida nuclear es la vergüenza de sí mismo que se esconde en el interior de un disfraz de superioridad.
Para quien se vincula con personalidades narcisistas, el efecto suele ser devastador. El ciclo de idealización y devaluación deja a la víctima en un estado de confusión constante: se siente culpable, insuficiente y emocionalmente agotada. Esto sucede porque para el narcisista, las relaciones son instrumentales, es decir, las personas son vistas como suministros de los que puede (o no) extraerse algo (admiración, cuidados, superioridad, estatus etc.) Así, se producen maniobras de manipulación o descarte en función de si las personas resultan útiles o inútiles para los propios propósitos.
El abuso narcisista no se sostiene solo por el control o la manipulación, sino por la capacidad del agresor de despertar en el otro la esperanza de ser finalmente amado si logra hacerlo “bien”. Romper ese ciclo implica reconocer que el daño no radica en lo que uno no supo dar, sino en la imposibilidad del otro de percibir al resto como individuos completos y dignos, no como recursos.
Relaciones estrechas marcadas por el abuso narcisista, especialmente aquellas de larga duración (padres, madres, parejas, jefes) generan sintomatología postraumática y graves consecuencias a nivel de autoestima e identidad.
EL TRASTORNO NARCISISTA


El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) constituye uno de los diagnósticos más complejos, tanto para quienes lo padecen como para los que acompañan y conviven. Desde fuera, se traduce en oscilaciones bruscas en el estado de ánimo y reacciones extremas y autodestructivas; hipersensibilidad a la crítica o al rechazo, llegando a percibir ataques en interacciones neutras e incapacidad para resultar coherente o comprometerse con uno mismo o los demás.
Desde una mirada psicodinámica, el TLP es el resultado de experiencias tempranas donde el vínculo, la seguridad o la aceptación fueron vividos de manera ambivalente. En muchos casos, la persona creció sin poder confiar del todo en que el otro estaría ahí de forma estable. Esa vivencia deja una huella: un miedo intenso al abandono, una sensación de vacío, y una búsqueda constante de alguien que dé sentido y sostén.
En el TLP las relaciones constituyen uno de los focos principales de sufrimiento, ya que suelen vivirse con gran intensidad. Por un lado, se desea profundamente al otro, pero al mismo tiempo se teme perderlo o ser rechazado. Se oscila por tanto entre los extremos de idealización y devaluación con el fin de protegerse del dolor y el miedo.
En terapia, se trabaja para ayudar a construir una identidad más estable y a funcionar en el plano interpersonal de manera más adaptativa. Para lo cual es esencial comprender la patología y su origen de acuerdo a la historia vital del paciente.


EL TRASTORNO LÍMITE
Los daños derivados de relacionarse con personalidades límites, narcisistas o histriónicas.
Imaginad una estantería con distintos juguetes y un niño al que acaban de regalarle uno nuevo por su cumpleaños.
Durante dias o semanas, dependiendo de lo estimulante que le resulte el nuevo juguete, pasará horas con él de forma casi exclusiva.
Le prestará toda su atención, se interesará por él, no se separará ni para ir al baño. Sin embargo, poco a poco el juguete dejará de suponerle una novedad hasta que un día, el niño coloque el juguete en el estante, junto a los demás. Esperará, no obstante, encontrarlo en el mismo lugar en el que lo dejó y disponible para el juego si nuevamente lo requiere.
Será entonces cuando, frente a esa estantería y hastiado ya del anterior, el niño redescubra otro juguete con el que hacía tiempo no jugaba y que, por deshabituación, vuelve a generarle un pico de novedad.
¿Qué ocurrirá entonces?
Jugará con él hasta que nuevamente le aburra (cada vez le aburrirá antes) y entonces, de nuevo, lo colocará en pausa hasta que vuelva a apetecerle sacarlo del mueble. Mientras, el juguete no comprenderá por qué ahora es abandonado después de haberse sentido tan especial e importante para el niño.
Tratará de buscar una razón para este comportamiento y, en un intento por recobrar la sensación de control, se atribuirá a sí mismo la culpa. Dirá entonces: la siguiente vez que quiera jugar conmigo lo haré mejor, no cometeré los mismos errores. Y pacientemente (aunque con elevada ansiedad) esperará hasta que el niño quiera volver a escogerle, por un breve período de tiempo, condenado al abandono perpetuo.
Esta dinámica puede generar daños severos en la salud mental de las personas cercanas a los afectados (los juguetes escogidos). Por tanto, pese a que los esfuerzos de los profesionales deben ir orientados a ayudarles a estabilizar su cuadro, si te encuentras en una situación similar no dudes en romper este patrón y salir de ahí en la medida en la que te sea posible.

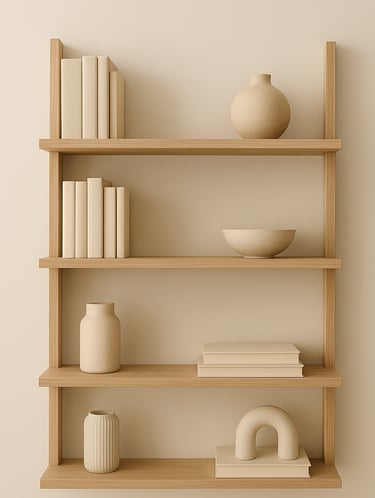
LA METÁFORA DE LA ESTANTERÍA
La disociación es la capacidad de la mente para dividir la experiencia cuando algo resulta demasiado abrumador para ser vivido de forma integrada. No es, como a veces se cree, un signo de locura, sino un mecanismo de protección. La mente separa, aísla o desconecta partes de la experiencia con el fin de proteger al individuo de algo que le resultaría intolerable vivir estando plenamente presente.
Se trata por tanto de una estrategia adaptativa que, en su momento, tuvo sentido. El problema aparece cuando el resorte disociativo "salta" en situaciones que no requieren protección necesariamente y se extrapola a otros ambientes y lugares, dificultando que la persona pueda vivenciarlos con presencia.
La disociación no siempre se expresa de manera evidente. Puede manifestarse como “ausencias” momentáneas, desconexión emocional, sensación de irrealidad, dificultad para recordar partes de la propia historia, o la coexistencia de estados internos contradictorios (partes de la personalidad) que no parecen comunicarse entre sí.
Testimonios de pacientes con cuadros disociativos:
- “Es como si mi cuerpo se quedase vacío por dentro”.
- “Siento que no peso nada y que podría levitar con poco esfuerzo, como si me deslizara o tuviera patines”.
- “Me parece estar viendo una película en la que nadie puede verme a mí y yo puedo moverme por todas partes entre la multitud sin ser vista”.
- “Miro a mi padre reír, miro a mis hermanos conversar y es como si sus voces no fuesen suyas. Me preocupa estar volviéndome loco, luego se me pasa, pero es como si todo fuese desconocido”.
- “Miro a mi hijo y no lo entiendo, ¿soy padre? ¿ese es mi hijo? A veces le veo como a un extraño, como si nada me uniese a él, tan solo veo un niño cualquiera que me llama papá”.
- “Es como si me hubiese congelado en el tiempo, como si tuviese 15 años y no 40. Me miro y no sé quién es esa señora del espejo”.


LA DISOCIACIÓN
El término “madre narcisista” se asocia con la imposibilidad estructural para ver al hijo como una persona independiente. Necesita que el hijo confirme una imagen idealizada de sí misma, de manera que el niño no crece para ser él mismo, sino para cubrir un vacío materno.
Las huellas clínicas más frecuentes se relacionan con la dificultad para identificar las propias necesidades, intensa culpa por alejarse o poner límites asemejándose a las relaciones dependientes, autoestima en función de la aprobación o crítica materna, miedo al conflicto y fuerte ambivalencia entre miedo a cortar el vínculo y profundo rechazo hacia la madre.
El tratamiento no consiste en demonizar a la madre ni en construir una narrativa de victimismo. Consiste en separar la identidad del rol impuesto, en permitir que el paciente se escuche por primera vez sin el eco materno.
La pregunta central de este proceso es “¿Qué quiero yo, más allá de lo que se esperó de mí y del miedo que me producen las consecuencias de tener voz propia?”


LA MADRE NARCISISTA
El trastorno de estrés post traumático (TEPT) es una afección que tiene lugar en un porcentaje de víctimas, directas o indirectas, de sucesos susceptibles de provocar un trauma. Entre los desencadenantes más frecuentes se engloban los desastres y accidentes, conflictos bélicos, abusos sexuales y violación o agresiones físicas.
Tras el acontecimiento, en un período de entre tres días a un mes, es frecuente que las víctimas desarrollen una condición conocida como estrés agudo (EA), consistente en un grave malestar fruto del acontecimiento vivenciado que se caracteriza por una sintomatología similar al TEPT. Sin embargo, es habitual que esta afección remita espontáneamente con el transcurso del tiempo, por lo que consideraríamos hablar de TEPT cuando la sintomatología se mantiene o agrava durante tres meses o más desde el suceso.
Entre los síntomas más frecuentes del TEPT encontramos los recuerdos intrusivos de la situación traumática, ya sea a partir de vivencias en forma de flashbacks o a través de los sueños o imágenes espontáneas durante la vigilia. Evitación de actividades o personas que tengan relación con lo ocurrido, incluyendo el rechazo de pensamientos y conversaciones al respecto. Cambios en el estado de ánimo con síntomas de desasosiego, tristeza, desesperanza e hiperactivación y alarma ante estímulos que antes no generaban esa reacción.
Además de los síntomas anteriormente mencionados se ha observado, en algunos casos, una predisposición a las conductas de riesgo. Un ejemplo frecuente en este grupo serían los encuentros sexuales compulsivos y desprotegidos en víctimas tempranas de violación, muchas veces fruto de una necesidad de reexperimentación del trauma brindándose una oportunidad de control con la que no pudieron contar en aquel primer momento. También, son frecuentes el uso de sustancias, principalmente el alcohol, aunque también los psicofármacos y drogas ilegales, especialmente como forma de evasión en varones que han atravesado situaciones bélicas o extremas tales como soldados, policías o bomberos. Además, el juego patológico, la conducción temeraria o las riñas y confrontaciones con agresión forman parte de esta denominada búsqueda de sensaciones en un porcentaje considerable de afectados.
En los últimos años se ha comenzado a postular la posibilidad de trastornos de la personalidad en víctimas de traumas repetidos o mantenidos en el tiempo (traumas complejos), al observarse alteraciones estables en su comportamiento a raíz del evento traumático. Actualmente se ha observado una importante mejoría con ayuda de la terapia cognitivo conductual, así como con técnicas de reprocesamiento como el EMDR. Siendo asimismo un tratamiento de elección el uso de los antidepresivos ISRS en síntomas intrusivos y afectaciones del estado de ánimo, facilitando también el trabajo terapéutico.


CONDUCTAS DE RIESGO Y TEPT
El trauma relacional no surge de un evento puntual, sino de una historia repetida de vínculos imprevisibles, fríos, intrusivos o emocionalmente inaccesibles. La emoción central que se produce en el niño cuando intenta vincular sin éxito de manera constante es la vergüenza, el sentimiento de ser insuficiente y rechazable.
No deja cicatrices que puedan señalarse con claridad, pero si determina y condiciona la manera de evaluarse, sentir y relacionarse con otros en adelante.
Algunas personas que hayan crecido con trauma relacional podrán describir una sensación persistente de insuficiencia y patrones de autoexigencia extremos ("si no me quieren por lo que soy, al menos me valorarán por lo que consigo"). Otras, se defenderán de la vergüenza vivenciada posicionándose por encima del rechazo activando defensas narcisistas que devalúen al otro mientras él resulta engrandecido.
La configuración interna se caracteriza por la convicción de ser defectuosos, el temor a ser abandonados, el miedo a la vulnerabilidad o la dificultad para confiar en otros y en el afecto recibido.
El trabajo clínico se orienta a crear una experiencia emocional diferente en el presente. Un vínculo terapéutico consistente, claro y predecible puede convertirse en un escenario propicio para la reescritura de los esquemas disfuncionales.
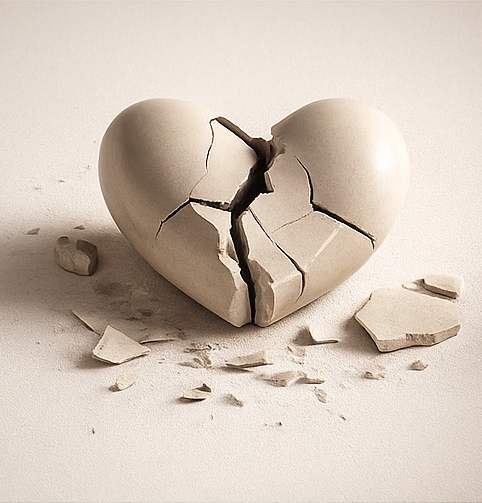
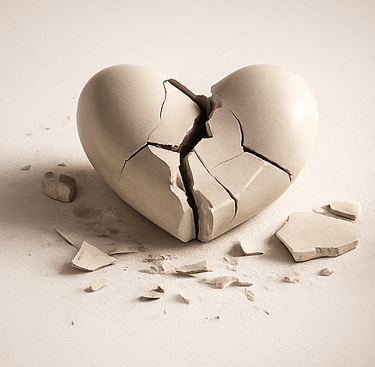
TRAUMA RELACIONAL
La ansiedad generalizada es una forma crónica de anticiparse al peor escenario posible. Típicamente, las personas con ansiedad generalizada describen preocupaciones múltiples y encadenadas que se extrapolan a varios ámbitos de la vida. Dificultad para apagar la mente, hipervigilancia sobre el futuro, imposibilidad de disfrutar el presente, tensión muscular frecuente, culpa cuando no están haciendo nada.
La preocupación se traduce en una forma de control emocional: “Si me anticipo a todo, nada malo sucederá”.
En muchas personas con TAG hay historias de cuidadores ansiosos o sobrepreocupados, exigencia alta y poco margen al error, responsabilidades tempranas, mensajes contradictorios sobre la seguridad y vínculos inconsistentes o emocionalmente ausentes.
Algunos de los objetivos pasarán por explorar la función real de la preocupación, trabajar la historia de control y responsabilidad precoz, regular el cuerpo y reconstruir la seguridad interna.
La ansiedad generalizada no es exceso de preocupación, sino falta de seguridad interna.


ANSIEDAD GENERALIZADA
Se trata de un trastorno del neurodesarrollo que afecta principalmente a la regulación de los impulsos, la dosificación del nivel de actividad y la capacidad para iniciar, prestar y mantener la atención en tareas que, para el individuo, no resulten especialmente estimulantes o novedosas. También son frecuentes las dificultades en la organización, la gestión del tiempo, la flexibilidad mental y la planificación; tareas de las que se encarga el lóbulo frontal, también llamadas funciones ejecutivas.
Afecta aproximadamente un 8% de la población, siendo una condición a menudo hereditaria y más diagnosticada en varones. Esto también puede ser debido a una mayor visibilidad de los síntomas en los niños, puesto que el subtipo combinado, donde es más notable la hiperactividad, se presenta más frecuentemente en ellos mientras que, el inatento, donde es más notable el déficit atencional, está más presente en las niñas.
Repercute principalmente en la regulación de los impulsos, la dosificación del nivel de actividad y la capacidad para iniciar, prestar y mantener la atención en tareas que, para el individuo, no resulten especialmente estimulantes o novedosas. También son frecuentes las dificultades en la organización, la gestión del tiempo, la flexibilidad mental y la planificación; tareas de las que se encarga el lóbulo frontal, también llamadas funciones ejecutivas.
Es innegable la importancia de un diagnóstico temprano llevado a cabo por profesionales, acompañado de un tratamiento de estimulación neuropsicológica, psicoterapia emocional y, según el caso, pauta farmacológica. No es infrecuente que, personas con este trastorno que no han sido diagnosticadas y abordadas a tiempo, desarrollen a lo largo de su vida otras complicaciones asociadas al trastorno. Entre ellas, destacarían los trastornos de la personalidad, especialmente el trastorno límite. Así como cuadros ansiosos, especialmente obsesivos y problemáticas derivadas de un mal manejo del control de los impulsos como adicción a sustancias, relaciones interpersonales inestables, problemas laborales y económicos o desórdenes alimenticios de tipo compulsivo.
De cara a las familias, es crucial establecer rutinas claras con un alto nivel de seguimiento por parte de los adultos a cargo, que vayan ayudando al niño a generar adherencia, responsabilidad y estructura en su vida. Es muy importante que se le brinden al paciente estrategias de gestión frente a la frustración, la cuál suele ser difícil de tolerar para muchas personas con esta condición. También es esencial que la familia entienda el trastorno y se informe, puesto que generalmente se crean dinámicas protagonizadas por las discusiones y enfrentamientos en el hogar, ya que no se diferencian las conductas propias del trastorno de otras faltas de respeto o consideración que merecerían un trato más autoritario o correctivo.
El TDAH es uno de los trastornos, si no el que más, obliga al afectado a disculparse constantemente por los síntomas del mismo que él también padece diariamente. Por eso, una mayor visibilización, cuidando de no incurrir en el sobrediagnóstico, es fundamental para que los afectados puedan vivir sus relaciones personales sintiendo la comprensión y el afecto de quienes les rodean.
Testimonios de adolescentes afectados por TDAH:
- “Me da mucha vergüenza que me pregunten mi nota y aunque haya estudiado les digo que solo me lo miré por encima por si saco un dos”.
- “Todos me dicen intensa, se alejan o cierran los círculos cuando estamos en grupo. Soy una pesada, me cuesta parar las bromas o dejar hablar a otros.”
- “Me gustaría hacer alguna cosa bien”.
- “Es que es todo el día, todo el rato. Me dicen algo por todo lo que hago y siempre soy yo el que lo hace mal”.
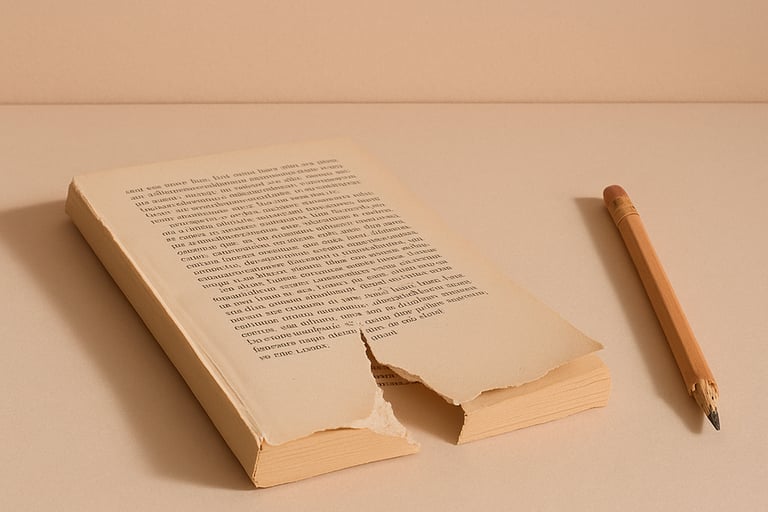
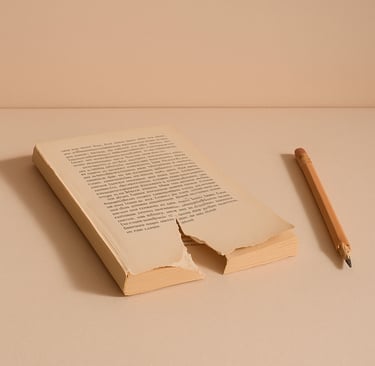
EL TDAH
En el apego ansioso es frecuente que se produzca una idealización hacia otra persona, muchas veces protagonizada por el deseo sexual y la fantasía.
En un vínculo ambivalente, uno de los miembros tiende a quedarse con sed del interés del otro y es durante el sexo cuando ese estado de ansiedad, que está presente la mayor parte del tiempo se calma, ya que pasa durante un rato a ser la prioridad.
Después de mantener relaciones, se produce un distanciamiento que la persona vive como un abandono con el que los niveles de ansiedad por garantizar el vínculo se elevan de nuevo. La forma conocida de resolver el malestar es buscar nuevamente un encuentro con el que calmarse, fraguándose así la adicción.
Este ciclo se sostiene en una confusión entre el deseo y el amor, entre la activación fisiológica y la conexión emocional. La persona no busca tanto al otro como la sensación de alivio que le proporciona el vínculo. El sexo se convierte entonces en un analgésico emocional, una manera de silenciar por un momento la angustia de no sentirse elegida, vista o suficientemente amada.
Sin embargo, cuanto más se repite el patrón, más se consolida la dependencia. El cuerpo y la mente aprenden que la única vía de calma es el contacto con esa persona, especialmente a través del cuerpo, y así el deseo deja de ser libre para convertirse en compulsión.
En el fondo, no se trata de placer sino de regulación emocional. El vínculo se convierte en una especie de escenario donde se reedita la herida del apego: la búsqueda desesperada de fusión seguida por la inevitable sensación de vacío y desconexión. Y, paradójicamente, cuanto mayor es el esfuerzo por retener al otro a través del deseo, más se agranda la distancia afectiva, porque el encuentro deja de ser un espacio de intimidad y se vuelve un intento de sobrevivir al abandono.


APEGO ANSIOSO Y SEXUALIDAD
En el contexto actual, marcado por una cultura que exalta la imagen y el rendimiento físico como indicadores de valor personal y éxito social, resulta comprensible que el cuerpo se convierta en un eje central de identidad y control. Esta tendencia, sostenida por la exposición constante a modelos corporales idealizados, configura un entorno propicio para el desarrollo de psicopatologías vinculadas a la imagen corporal, entre ellas la vigorexia o dismorfia muscular.
Aunque todos estamos expuestos a los mismos referentes mediáticos y a las mismas exigencias estéticas, no todas las personas respondemos de igual modo. La vulnerabilidad individual depende de múltiples factores: rasgos de personalidad, experiencias tempranas de crítica o acoso relacionados con el cuerpo, una autoestima frágil, o la necesidad de control y validación externa.
Desde una perspectiva integradora, este trastorno puede entenderse como la confluencia entre un contexto sociocultural que sobrevalora la apariencia, un funcionamiento psicológico orientado al logro y una vivencia emocional que busca compensar sentimientos de insuficiencia o rechazo.
Se estima que la vigorexia afecta entre un 6 y un 10 % de los usuarios habituales de gimnasios, con mayor prevalencia en hombres jóvenes (entre 18 y 35 años). Se incluye dentro de los trastornos dismórficos corporales, ya que las personas afectadas perciben su cuerpo como débil o pequeño pese a presentar niveles de masa muscular superiores a la media.
Entre los síntomas más característicos se encuentran:
- Preocupación excesiva por el tamaño y la definición muscular.
- Dedicación desproporcionada al entrenamiento, con abandono progresivo de otras áreas vitales (ocio, relaciones, descanso).
- Ansiedad o evitación ante situaciones de exposición corporal (playa, piscina, vestuarios).
- Restricciones alimentarias basadas en dietas hiperproteicas o consumo elevado de suplementos.
- Uso de sustancias potenciadoras del rendimiento (anabolizantes, esteroides) conociendo y minimizando los riesgos de las mismas.
- Alteraciones emocionales, como irritabilidad, episodios depresivos o culpa intensa ante el incumplimiento de rutinas.
A largo plazo, la vigorexia puede acarrear consecuencias físicas y psicológicas severas: lesiones musculares, desajustes metabólicos, disfunciones hepáticas y sexuales, problemas cardiovasculares, aislamiento social y depresión.
Desde un enfoque integrador, el abordaje terapéutico no debería centrarse únicamente en la conducta de entrenamiento o la imagen corporal, sino también en los significados que el cuerpo adquiere para la persona: la búsqueda de control, la validación, la identidad y la autoafirmación.


